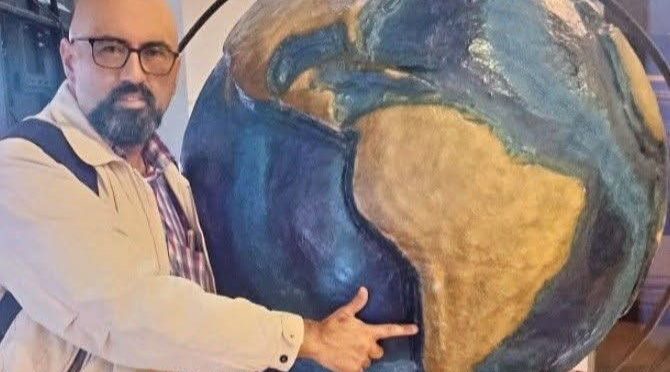Este 22 de mayo se conmemoran 65 años del mayor sismo registrado instrumentalmente en la historia de la humanidad: el Terremoto de Valdivia de 1960, de magnitud 9,5 en la escala de Richter. Su potencia transformadora —que remeció no solo a Chile, sino al Océano Pacífico entero a través de un tsunami de escala transcontinental— permanece como una huella telúrica y una memoria compartida que interpela a generaciones. Más allá del recuerdo y las cifras que lo rodean, este aniversario se convierte en una ocasión propicia para destacar dos dimensiones fundamentales: el lugar de la historia ambiental en la comprensión de los desastres, y el valor formativo de la educación geográfica como herramienta para habitar con conciencia.
El terremoto de 1960 no fue solo un evento geofísico. Fue también una fractura social, ecológica y simbólica en el sur de Chile. Sus efectos alteraron los cursos de los ríos, modificaron la geomorfología del territorio, desplazaron comunidades y dejaron cicatrices duraderas en la memoria colectiva. En este sentido, su estudio exige una perspectiva de historia ambiental, capaz de reconstruir cómo las relaciones entre sociedades humanas y entornos naturales se ven alteradas —y a veces redefinidas— por eventos extremos. Lejos de una visión determinista o puramente técnica, esta mirada reconoce que los desastres no son «naturales» en sí mismos, sino que emergen de la interacción entre sistemas físicos, decisiones políticas, modelos de ocupación territorial y estructuras de desigualdad.

Aquí es donde la educación adquiere un carácter esencial. En un país atravesado por riesgos geológicos, hídricos y climáticos, educar con pensamiento crítico desde las Ciencias Sociales implica mucho más que identificar localizaciones o describir fenómenos. Supone formar ciudadanías territorialmente alfabetizadas, capaces de comprender los procesos que configuran su entorno, reconocer los conflictos socioambientales y tomar decisiones informadas desde una perspectiva reflexiva. Enseñar geografía hoy, en diálogo con la historia ambiental, es contribuir a una cultura del riesgo, a la valoración del patrimonio natural y cultural, y al fortalecimiento de la conciencia espacial como parte de una ética del habitar.
Chile constituye un escenario privilegiado —aunque también desafiante— para este propósito. Terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, aluviones y sequías forman parte de nuestra historia natural y social. Pero no basta con saber que vivimos en una zona sísmica. Es urgente desarrollar marcos pedagógicos que permitan comprender la vulnerabilidad territorial como una construcción histórica y, al mismo tiempo, imaginar futuros más resilientes y sostenibles. Esta conmemoración no puede quedar reducida al ritual o la nostalgia. Es una invitación a fortalecer la presencia de la educación ante desastres desde las Ciencias Sociales en el sistema educativo, en los planes de formación docente, en el currículo escolar y en la conciencia pública. Una geografía que dialogue con las ciencias de la Tierra, con las ciencias sociales, con la historia ambiental y con las memorias emocionales del habitar.

A 65 años del terremoto de Valdivia, recordamos no solo la fuerza de la Tierra, sino también la necesidad de formar comunidades capaces de comprender, cuidar y transformar sus territorios. Porque solo quien conoce su geografía —en todas sus dimensiones, pasadas y presentes— puede reconstruirse después del sismo, en todos los sentidos posibles.
César Barría Larenas
Director de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas
Doctorando en Historia línea de Hist. Ambiental Universidad de Concepción.